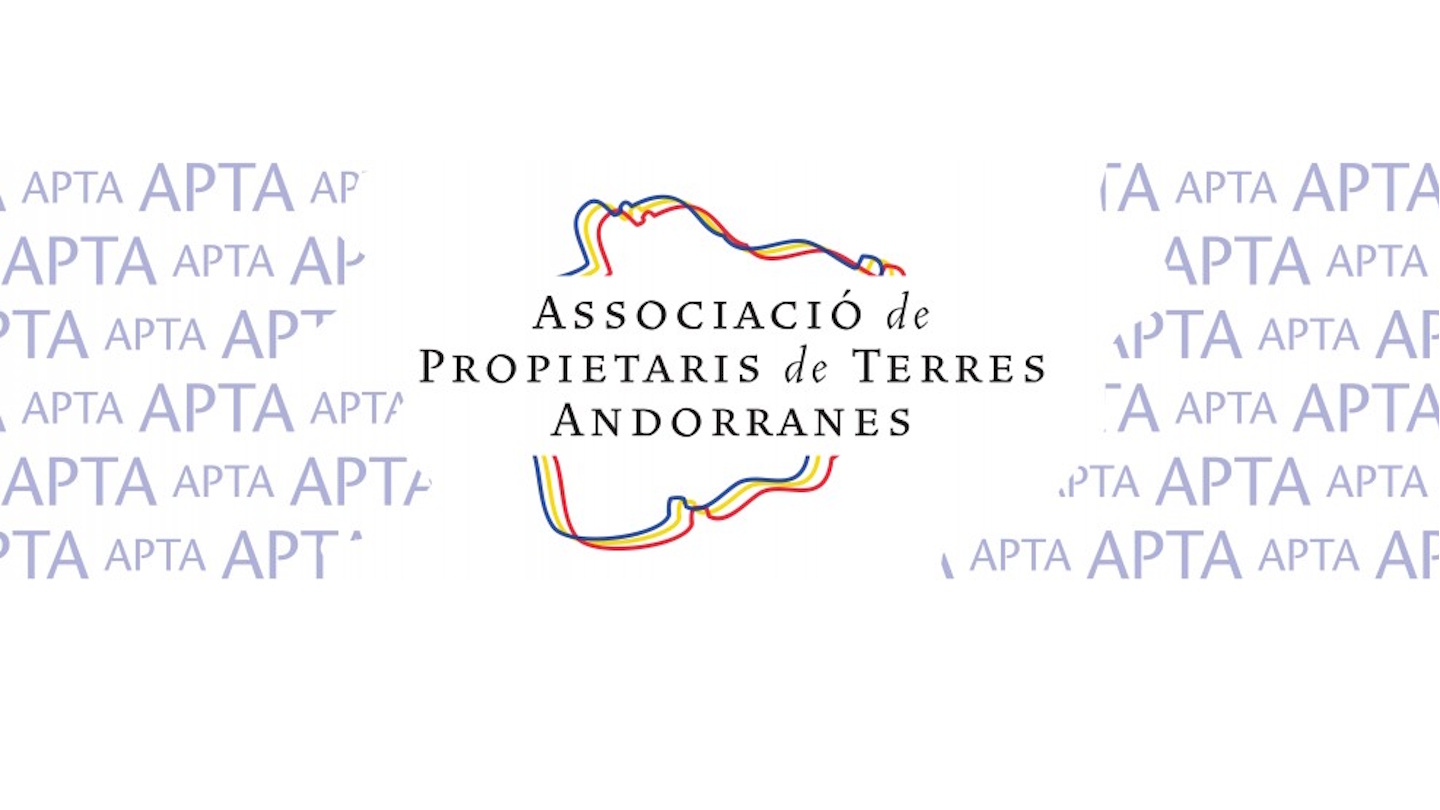La Cuaresma reclama una mirada atenta y un compromiso siempre renovado hacia los más pobres y vulnerables. ¡Cuánto valor tiene la limosna hecha por amor! Ya el Miércoles de Ceniza escuchábamos el consejo de Jesús pidiendo que el discípulo rece, ayune y haga limosna, porque “tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará” (Mt 6,18). Si la Cuaresma es momento de descubrir la misericordia de Dios es para que también nosotros seamos más misericordiosos: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5,7). La oración nos abre el corazón a Dios y la limosna nos la abre al hermano que nos necesita, y es evidente que no sólo necesita dinero o cosas materiales… La limosna, representa una manera palpable de ayudar a los pobres y , al mismo tiempo, un ejercicio ascético para liberarnos del egoísmo propio y de la seducción de las riquezas, por no quedar enganchados a los bienes terrenales, que son “vanidad de vanidades” como dice el Qohélet (Eclo 1,2). Dando, nos hacemos más libres, nos liberamos, a la vez que ayudamos las causas más nobles y a las personas vulnerables que tenemos cerca.
Más en concreto, la limosna nos educa en “ver” a fondo y en “salir” al encuentro del prójimo en sus necesidades y en compartir con los demás lo que la bondad divina nos hace poseer. Todo se lo debemos a los más pobres. Nos deberíamos convencer de que no somos propietarios de los bienes que poseemos, sino que sólo somos administradores. Los bienes materiales tienen un valor social según el principio de su destino universal (Catecismo nº 2404). Ya nos advierte S. Juan: «Si uno tiene bienes del mundo y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios?» (1Jn 3,17). Esta llamada al compartir solidario de los propios bienes, debe resonar todavía más plenamente en países como el nuestro, de clara mayoría cristiana, porque socorrer a los pobres, es un deber de justicia antes que de caridad, y con las limosnas podemos subvenir a las urgencias, tales como los refugiados y los lugares destruidos por las guerras, así como tantos otros lugares del mundo que necesitan de nuestra comunión de bienes efectiva. Compartir es una bella aspiración del creyente.
Las características propias de la limosna cristiana son que sea secreta, sin llamar la atención ni esperar a los reconocimientos humanos, y que sea hecha para gloria de Dios y para el bien de los hermanos. No es pura filantropía, sino expresión concreta de la “caridad”, la virtud teologal que presupone la conversión interior al amor a Dios y a los hermanos, por imitar a Cristo, y sabiendo que “hay más dicha en dar que en recibir” (Hch 20,35). Cada vez que compartimos nuestros bienes con el necesitado, por amor a Dios, experimentamos que es en el amor donde existe la plenitud del vivir, y recuperamos más de lo que hemos dado, en bendición, paz, satisfacción interior y alegría. La limosna hasta nos predispone al perdón de los pecados puesto que dice S. Pedro, “mantened un amor intenso entre vosotros, porque el amor tapa una multitud de pecados” (1Pe 4,8). También nos educa a la generosidad del amor, y al amor más grande, el que llega hasta el darse uno mismo, del todo. Lo que da valor a la limosna es el amor, que inspira formas distintas de entrega, según las posibilidades y condiciones de cada uno, y que reconoce en los pobres la presencia del mismo Jesucristo.