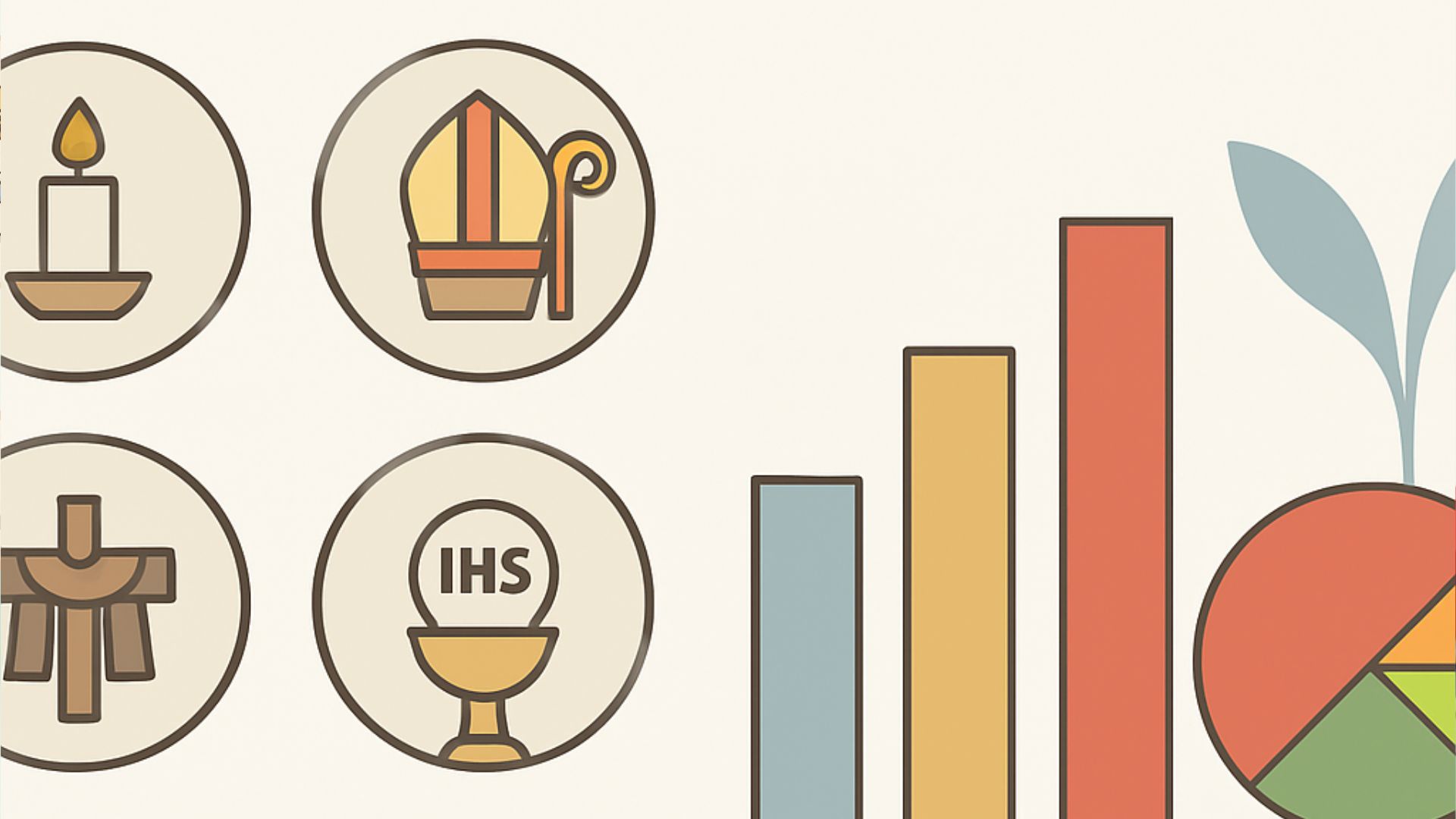1. Siete sacerdotes de Urgell, mártires de Cristo
Los mártires han llevado hasta las últimas consecuencias la vivencia del Misterio de la Pascua de Jesucristo. Han acompañado al Cordero de Dios en su Cruz y ahora viven para siempre con Él. Nos ayudan y estimulan con su ejemplo de fidelidad y de coherencia, nos acompañan en los caminos de dolor y de persecución, y también interceden para que también nosotros sigamos a Cristo con radicalidad, sin vacilaciones, y con un amor indefectible. Y por encima de todo nos animan a ser santos en nuestras propias vocaciones y responsabilidades. «Los santos son los verdaderos reformadores. Sólo de los santos, sólo de Dios proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo»1, ha dicho recientemente el Papa Benedicto XVI a los jóvenes en Colonia.
El 29 de octubre de 2005 quedará inscrito con letras de oro en la historia de nuestro Obispado de Urgell, ya que, en la Basílica de San Pedro del Vaticano serán beatificados siete sacerdotes de nuestra diócesis, asesinados por profesar su fe católica durante la persecución que tuvo lugar en Cataluña y España durante los años 1936-1939. Son mártires de Cristo, detenidos y encarcelados en La Pobla de Segur y fusilados en las puertas del cementerio de Salàs de Pallars la mañana del 13 de agosto de 1936, fecha que se convertirá en un día de fiesta y de triunfo en nuestro Obispado.
Sus nombres inscritos por Dios en el Libro de la Vida son: Rvdo. Josep Tàpies Sirvant, nacido en 1869 en Ponts, había entregado toda su vida ministerial a la Parroquia de Nuestra Señora de la Ribera de La Pobla de Segur y en 1936 era su beneficiado–organista. Rvdo. Pasqual Araguàs Guàrdia, nacido en Pont de Claverol en 1899, era párroco de Noals (Huesca). Rdo. Silvestre Arnau Pasqüet, nacido de Gòsol en 1911, ex alumno del Colegio Pontificio Español de San José de Roma, y el menor de todos, que entonces era vicario en La Pobla de Segur. Rvdo. Josep Boher Foix, nacido en 1887 en San Salvador de Toló y párroco de La Pobleta de Bellveí. Rdo. Francesc Castells Brenuy, nacido en 1886 en La Pobla de Segur, párroco de Tiurana y ecónomo del Poal. Rdo. Pere Martret Moles, nacido en 1901 en La Seu de Urgell, era el ecónomo de La Pobla de Segur. Y Rdo. Josep Joan Perot Juanmartí, nacido en 1877 en Boulonge (Tolosa-Francia), que siendo joven había residido en Oliana y que en aquel momento era el párroco de San Joan de Vinyafrescal, muy cerca de la Pobla. Son un grupo de sacerdotes diocesanos, pastores de parroquia, que dieron su vida por Cristo y por amor a sus hermanos, regalando el perdón a sus verdugos, viviendo aquellos trágicos momentos con sentimiento de unión a la Pasión del Señor y de amor a su Madre celestial, la Virgen de la Ribera, tan querida en La Pobla de Segur, y a quien se encomendaron al ver que les conducían hacia la muerte martirial por el mero hecho de ser sacerdotes.
Os escribo mi primera Carta Pastoral porque deseo ardientemente que se difunda la vida y el martirio de estos venerables hermanos nuestros y para que nos animemos a ser también nosotros valientes confesores de la fe que profesamos. Debemos estimarles, respetar su culto y tenerles por espléndidos intercesores nuestros. Y por encima de todo, imitemos sus virtudes y confiada entrega en las manos de Dios. La Iglesia les enaltece como modelos de vida cristiana sin amargura ni espíritu vengativo hacia nada ni nadie. Nos conducen a amar más y a desear parecernos a ellos. Nos estimulan a la práctica del perdón y a la comprensión en los difíciles tiempos de guerra y de violencia que les tocó vivir. Y son signos de paz y de reconciliación, también en nuestros tiempos actuales, para que nunca más haya odio ni guerra ni espíritu de venganza entre hermanos, para que la libertad religiosa resplandezca como una de las libertades más fundamentales que se debe cultivar.2
Es preciso que en todo lugar y circunstancia sepamos mantener entre todos el espíritu de paz, de concordia y de reconciliación. En esta línea nos expresábamos los Obispos de la Conferencia Episcopal Española en 1999, cuando preparábamos el gran Jubileo del perdón del año 2000: «También España se vio arrastrada hacia la guerra civil más destructiva de su historia. No queremos señalar culpables de esta trágica ruptura de la convivencia entre los españoles. Más bien deseamos pedir perdón a Dios por todos los que se vieron implicados en acciones que el Evangelio reprueba, no importa en qué bando estuvieran de los dos frentes que trazó la guerra. La sangre de tantos conciudadanos nuestros vertida como consecuencia de odios y venganzas, nunca se puede justificar, y en el caso de muchos hermanos y hermanas que fue vertida como ofrenda martirial de la fe, sigue clamando al Cielo para pedir la reconciliación y la paz. Que esta petición de perdón nos traiga de Dios la paz, la luz y la fuerza necesarias para saber rechazar la violencia y la muerte como medio de resolución de las diferencias políticas y sociales».3
Como tantos otros mártires de Cataluña, de Europa y del mundo, estos presbíteros de nuestros tierras murieron ofreciendo su vida a Cristo. Debemos recordar que el convulso siglo XX, que ha terminado hace tan sólo unos años y que, en muchos aspectos, ha sido un período de indignidad y de barbarie, ha sido también denominado el «siglo de los mártires» (Andrea Riccardi)4, porque ha sido un siglo en el cual millones de cristianos y cristianas de todas las confesiones, viviendo e inspirándose en el Evangelio, han tenido que sufrir mucho y han dado un espléndido testimonio de su fe en circunstancias extraordinariamente hostiles. Algunos han sido objeto de persecución por parte de estados totalitarios, otros han sido deportados en campos de concentración y de extermino, muchos han sufrido vejaciones, han sido humillados y torturados, por el mero hecho de ser cristianos y algunos han dado testimonio de su fe en situaciones de guerra o de anarquía revolucionaria.
Nuestros mártires de Urgell, al igual que todos los grandes mártires de la historia, no habían cometido delito alguno, ni habían sido inculpados en ningún proceso judicial, tampoco habían generado odio en su entorno, sino todo lo contrario, fueron testigos del Amor más grande, de la entrega sin límites, de una generosa caridad al servicio de Dios y de los hermanos más débiles y necesitados. Precisamente por manifestar, sin temor, su fidelidad a Cristo fueron perseguidos, ultrajados y asesinados.
2. Su testimonio es camino de búsqueda para nosotros
«Mártir» significa «testimonio». El testimonio de los mártires siempre constituye un buen motivo para ahondar en nuestra fe y en la fortaleza de nuestras convicciones.5 El mártir es la viva encarnación de las virtudes teologales, de la fe, la esperanza y la caridad, y cuando nos acercamos a ellos con devoción y respeto, nos sentimos interrogados, sobrecogidos interiormente. El mártir es un estímulo para el pensamiento y la búsqueda fiel de la verdad, pero sobre todo, debe convertirse en un referente de nuestra acción en el mundo, ahora y aquí.
Ciertamente, los tiempos cambian y las circunstancias que estos hombres de Dios vivieron son, por fortuna, muy distintas de las nuestras, pero su testimonio nos estimula a pensar de qué modo expresamos nuestras creencias en la sociedad en que vivimos. Es posible que, en el momento presente, no se nos exija una dosis de abnegación y de entrega tan altas, pero es muy probable que requiera de un tipo de testimonio que no siempre estamos dispuestos a manifestar de un modo suficientemente convincente.
Los expertos afirman que los ciudadanos de nuestro mundo tienden a vivir su fe en la más estricta privacidad y que, a grandes rasgos, se abstienen de manifestarla públicamente, y de convertirse en comunicadores de la Buena Nueva del Reino de Dios. Da la impresión que sólo se acepta un estatuto de privacidad para la fe de los creyentes. Entre nosotros, los cristianos, se pueden dar actitudes vergonzantes o dimisionarias, resistencias exteriores e interiores que debilitan extraordinariamente la riqueza y la belleza del testimonio cristiano. Estamos llamados a proclamar el mensaje renovador del Evangelio, a transmitir la alegría de la Pascua de Cristo resucitado y a dar sentido a todo lo que hacemos y decimos.
El valor de aquellos mártires nos estimula a buscar la verdad y a creer en la verdad. Las circunstancias históricas que vivieron han cambiado mucho desde entonces, y como cristianos del siglo XXI, tenemos que hacernos presentes en el mundo con un lenguaje adecuado y receptivo a nuestro tiempo y debemos encontrar espacios de comunión con las personas no creyentes y con las de otras confesiones, pero la fuerza y la verdad del Evangelio subsisten inalteradas a lo largo de la historia y nos deben mover a comunicarlo con autenticidad.
Debemos ser capaces de transmitir a los hombres y mujeres de hoy, a nuestros contemporáneos, la grandeza del amor, el deseo de paz, la fuerza del perdón, la solidaridad para con los más débiles y el poder de la oración que late en el Evangelio, pues al obrar de ese modo, la Iglesia, como pueblo de Dios, sigue siendo una bella imagen de su único fundamento, Jesucristo. Él es el Señor al que servimos, deseamos comunicar por qué le amamos y por qué sabemos que sólo Él es el Camino, la Verdad y la Vida.6 En este sentido, pues, los mártires constituyen una fuente de inspiración a la que debemos encomendarnos.
Los santos y de los mártires son luces en la historia, estrellas que nos guían en el largo éxodo hacia la casa del Padre, nos impulsan a revisar cómo vivimos lo que creemos y cómo anunciamos el Evangelio en una sociedad que presenta, por un lado, obstáculos, pero por otro, también debe subrayarse, extraordinarias posibi-lidades que no siempre somos capaces de entrever. Con frecuencia, las imágenes negativas de nuestra sociedad, los diagnósticos apocalípticos son un pretexto y también una excusa para dimitir de nuestra responsabilidad en la nueva evangelización de Europa. El Papa Benedicto XVI nos ha dicho recientemente en Colonia, en su encuentro con los Obispos alemanes acaecida en agosto de 2005: «En toda Europa, así como en Francia, España y otros lugares, deberíamos reflexionar seriamente sobre la forma como podemos realizar hoy una verdadera evangelización, no sólo una nueva evangelización, sino que con frecuencia es una auténtica primera evangelización. Las personas no conocen a Dios, ni conocen a Jesucristo. Existe un nuevo paganismo y no basta con que tratemos de conservar la comunidad creyente, aunque esto sea algo importante. Se impone la pregunta “¿Qué es, realmente, la vida?”».7 Tenemos que ser portadores de esta esperanza, que en ocasiones se traduce en una cuestión bien formulada, en un debate que hace ir hacia adelante, en un buen ejemplo de servicio, de perdón o de amor, que queda grabado en el corazón del hermano, y que le hace pensar, que le dirige hacia delante, que le abre a la verdad, que le encamina hacia Dios. Una nueva y primera evangelización es hoy una gran propuesta colmada de amor hacia quienes aún no han encontrado la verdad, pero la buscan, o quizás ya ni la buscan, pero sabemos que la necesitan y nosotros se la ofrecemos con amor. Porque el ser humano está hecho para Dios, es «capaz de Dios» como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y sin verdad se destruye y muere.8
Se debe reconocer que hay un conjunto de factores que obsta-culizan gravemente este anuncio explícito de Cristo a los hombres y mujeres de nuestro mundo, factores que han sido estudiados por los expertos en la materia, pero también es cierto que en el corazón del hombre contemporáneo subyacen unos deseos que enlazan con el mensaje liberador del Evangelio: el deseo de una vida feliz, el deseo de un mundo más pacífico, el deseo de ser amado y acogido, el deseo de justicia social, el deseo de sentido, el deseo de silencio y de serenidad, y el deseo de una vida unitaria y armónica. En este mundo disperso, saturado de mensajes y extraordinariamente acelerados, estos deseos permanecen en el corazón humano y constituyen una clara expresión de que en él pervive una cierta nostalgia de Dios y del sentido profundo de una vida auténticamente humana.
Hemos aprendido que determinadas formas de anunciar el Evangelio resultan contraproducentes y que, a veces, movidos por un intenso celo religioso el anuncio del Evangelio ha tenido efectos negativos en los hombres y mujeres de otros tiempos y ha generado, también en la actualidad, una cierta desconfianza, e inclusive un explícito rechazo, cuando el poder o la manipulación han oscurecido nuestra caridad. Podemos y debemos pedir perdón por las culpas cuando no hemos sido fieles a Dios, y así lo hizo el recordado Juan Pablo II en la preparación y durante el jubileo del año 2000, al solicitar solemnemente perdón por las propias culpas y las de nuestros hermanos cristianos.9
El distanciamiento respecto la comunidad eclesial de tantos hombres y mujeres de buena voluntad y las manifestaciones de laicismo excluyente e injusto que se detectan en nuestra sociedad pueden tener su raíz en una manera inadecuada de transmitir lo que creemos. Con todo, no podemos dejar de anunciar la verdad, la bondad y la belleza de la Palabra de Dios, si realmente creemos, como así es, que es la Palabra de Vida y el camino de felicidad para todos los hombres, la única Palabra donde los hombres encontramos sentido, ya que somos oyentes de esta Palabra. «Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que repose en Ti», decía San Agustín.10
Los mártires nos conmueven y nos exigen pensar cómo tenemos que anunciar esta Palabra en este mundo tan complejo que nos ha tocado vivir, evitando caer en actitudes sectarias o en simples proselitismos de antaño, pero también en actitudes pasivas y resignadas, de derrota desesperanzada.
3. La fuerza del débil
Al reflexionar en torno a los mártires, y en concreto, en torno a estos sacerdotes mártires de nuestro obispado, podríamos equivocarnos y considerar que eran hombres excepcionales, robustos como las piedras, dotados de un carácter heroico. No eran seres de otra estirpe, sino hombres fortalecidos por la sabiduría del Espíritu Santo. Nunca debemos olvidar que eran hombres como nosotros y es muy posible que vivieran horas de temor en el fiel seguimiento de la Palabra de Dios.
La admiración por el mártir nos puede conducir a verlo como un superhombre y, sin embargo, debemos tener en cuenta que el mártir es, en esencia, un hombre como nosotros, un ser libre que podía haber apostatado, o huido, o haber respondido con violencia, o que podía haber retrocedido frente a las contrariedades. Precisamente porque, a pesar de poder traicionar sus convicciones, no se echó atrás, el mártir se convierte en un referente para todos nosotros. Era un hombre de carne y hueso, pero colmado de fe y entregado totalmente a Cristo. Fue la gracia de Dios la que le dio fuerza en aquellas circunstancias.
El mártir no sólo debe despertar en nosotros un sentimiento de admiración, sino, sobre todo, el deseo de imitación. El Santo Padre Juan Pablo II, en su Exhortación apostólica postsinodal, La Iglesia en Europa afirma que los mártires son un elocuente y grandioso signo que debemos contemplar e imitar. Ellos manifiestan la vitalidad de la Iglesia; son para ella y para la humanidad como una luz, porque han hecho resplandecer en las tinieblas la luz de Cristo.11
Al imitarle, imitamos a Cristo, primer mártir que dio su vida por todos nosotros, que murió en una cruz para dar a luz en nosotros al Hombre Nuevo, amigo de Dios y heredero de la vida eterna. Jesús no desea ser admirado, sino ser imitado y cada cristiano debe discernir cómo tiene que ser su seguimiento personal a Jesús en el seno de la comunión eclesial.
La imitación es singular en cada persona, porque cada ser humano dispone de unos talentos y tiene sus posibilidades. Jesús nos llama a imitarle, pero a imitarle desde nuestra naturaleza, desde lo que somos más genuinamente cada uno de nosotros. La pluralidad de carismas y de vocaciones en el corazón de la Iglesia constituye una expresión de la riqueza de formas de imitar a Cristo en la vida práctica. Esta sinfonía de carismas y de vocaciones nos enriquece y se debe potenciar y desarrollar en la unidad plena de caridad que hay en el Pueblo de Dios.
Nuestros mártires, impulsados por la fuerza del Espíritu, padecieron contrariedades de todo tipo, sacrificios, humillaciones y, al final, fueron asesinados. No eran hombres dotados de una extraordinaria fortaleza física ni intelectual, sino hombres que se dejaron fortalecer por Aquél que lo puede todo. Su debilidad les hizo fuertes. Podemos leer en la Carta a los Hebreos: «Hallaremos fuerza en su debilidad».12
De entrada, puede parecer una paradoja que en la debilidad se halle la fortaleza, pero se debe adivinar el sentido más profundo de estas palabras de san Pablo. En nuestra cultura, partimos de un concepto de fortaleza de tipo físico o de robustez de carácter, y de este modo nos referimos al poder político, económico y militar, pero esta idea nada tiene que ver con la invencible fortaleza del mártir.
En la tradición cristiana, el ser humano es concebido como un vaso de arcilla, como un ser frágil y quebradizo, que, por sí mismo, nada puede. Necesita de los otros para convertirse en lo que está llamado a ser, necesita entrar en comunión con sus hermanos para llegar a desarrollar una vida plena. Como imagen del Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la persona humana es, por vocación, un ser comunitario, que se abre a los otros y tan sólo en esta apertura puede llegar a su plenitud.
Solamente cuando uno se reconoce como un ser débil, se hace receptivo a la fuerza del Espíritu y no opone resistencia a ella. Cuando se toma conciencia de la propia debilidad, uno se da realmente cuenta de su naturaleza más íntima, y como consecuencia de ello está dispuesto a ponerse en las manos de Dios para llegar a ser, libremente, un instrumento de su Voluntad. Los mártires sienten una fuerza que no proviene de ellos, sino del Espíritu Santo que sopla en su interioridad y que obra maravillas a través de sus vidas. Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, lo dice magistralmente: «Lo que place al Buen Dios es verme amar mi pequeñez y mi pobreza, es la ciega esperanza que yo tengo en su misericordia… He aquí mi tesoro […] Comprended que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil es uno, sin deseos, ni virtudes, más cerca se está de las operaciones de este Amor consumidor y transformador… El mero deseo de ser víctima es suficiente, pero hay que consentir en permanecer pobre y sin fuerza y esto es lo difícil».13
La débil fuerza del mártir nos cautiva. Dice el apóstol san Pablo a los Corintios: «Cuando me siento débil, entonces es cuando soy fuerte».14 Se refiere a la fuerza de los cristianos, a la fuerza que recibimos del Señor Jesús. Es la fuerza de los humildes. Esta fuerza constituye la raíz del valor que tan a menudo está ausente en nuestras comunidades, comunidades que deberían hacerse eco decididamente de las palabras del apóstol Pablo: «Me siento capaz de todo gracias a Aquél que me hace fuerte».15
Constatamos, con claridad, que los cristianos y la Iglesia han dejado de tener esa presencia pública que tiempo atrás tenían y se detecta también una cierta reducción de su poder de influencia. Algunos sienten nostalgia de aquel tiempo y viven esta circunstancia como un signo de derrota. Pero esta pérdida de poder mundano, a pesar de las dificultades que también acarrea, puede ser una ocasión providencial para descubrir esa debilidad que nos hace seres necesitados y receptivos de la fuerza del Espíritu Santo; puede ser un signo de Dios para reencontrar nuestro lugar en la sociedad, el lugar de los que desinteresadamente desean amar y colaborar en hallar la auténtica verdad y fraternidad.
Para poder descubrir esta fuerza del Espíritu Santo que actúa pode-ro-samente en nuestro interior y en la comunidad eclesial, debemos esperar y permanecer en silencio, escuchar la Palabra de Dios, orar con constancia, vivir intensamente la liturgia de la Iglesia como ámbito de encuentro con Dios, participar de la vida sacramental y, sobre todo, desposeernos de nosotros mismos y ponernos a disposición de Aquél que nos ha dado la vida. Penitencia y Eucaristía, sacramentos del vivir cotidiano del cristiano, nos ayudarán. Y por encima de todo, la Eucaristía dominical vivida en nuestras parroquias desde la sencillez y la admiración por el misterio de amor que se nos da. Precisamente en la Eucaristía se revela la presencia entregada de Cristo en su humanidad y su divinidad ocultas tras los velos de las apariencias del pan y el vino, en ella hallamos nuestra fuerza, como los mártires cristianos necesitaban y anhelaban la Eucaristía.16
4. Los mártires, testigos del Amor más grande
Estos sacerdotes mártires beatificados en Roma son nuestros hermanos, hombres de Dios, ejemplares presbíteros que vivieron discreta y genero-samente el don de la fe y se comprometieron hasta el final de sus días con su ministerio sacerdotal. Su vida y su muerte nos incitan a creer y son, para todos nosotros, fieles cristianos, hombres y mujeres de buena voluntad, un estímulo, un signo de interrogación de nuestra fe y del grado de firmeza de nuestras convicciones.
El mártir no es, simplemente, un referente en el marco de la comunidad cristiana, sino que también lo es desde una óptica meramente humana. Desde una perspectiva puramente laica, el mártir es un hombre de firmes convicciones, fiel y leal a sus creencias, un hombre con autoridad moral, autoridad que se le reconoce por la coherencia entre su pensamiento y sus obras. Esta autoridad enciende la sincera admiración y valoración en quienes no participan de nuestra fe. No tiene poder, pero tiene autoridad, porque ésta se reconoce cuando hay autenticidad, y por muy extraños que sean los vericuetos de la cultura actual, el hombre y la mujer de hoy también reconocen la autenticidad allí donde se manifiesta.
Mi amado predecesor, el Arzobispo Joan Martí Alanis, en el Prefacio de nuestro «Martirologi de l’Església d’Urgelll 1936-1939» espléndida e indispensable obra del Rvdo. Jesús Castells Serra, dice de los mártires que «la muerte cruenta que sufrieron les asimila a Cristo. Fueron víctimas del odio. Mostraron, en la suprema situación, que no estaban vacíos por dentro. Como una almendra rota, dejaron al descubierto la plenitud de sus valores humanos y de la fe. Supieron permanecer fielmente en el lugar de sus responsabilidades, supieron morir pacientemente, supieron perdonar, se sintieron unidos a Cristo, sacerdote y víctima, manifestando, frente a los hechos, una conciencia martirial».17
En esta cultura de la debilidad y de la dispersión que nos ha tocado vivir, la figura del mártir resulta extraordinariamente sorprendente, porque da testimonio de unas convicciones tan profundamente arraigadas en su corazón, que es capaz de dar su vida por Dios. Podría denominarse la viva expresión de un pensamiento fuerte y que, por ello mismo, contrasta en un contexto de relativismo y de pensamiento débil donde se tienden a disolver las grandes convicciones en vaguedades y opiniones. Su presencia también es objeto de sorpresa, porque contrariamente a la fragmentación y a la dispersión social en la que nos hallamos, el mártir es un hombre íntegro, pues en él se da una unidad de pensamiento y de acción, y esta integridad nos maravilla y suscita el seguimiento a Cristo, ya que el mártir muestra como Él ha sido y es su fuerza, el único motivo por que el vale la pena perderlo todo, inclusive la propia vida, antes que perderlo a Él.
Contrariamente a lo que podría parecer desde una perspectiva lejana a la fe, el mártir no es excéntrico, ni un irresponsable, ni un intolerante, sino que vive y expresa de forma patente una fidelidad sincera que se sitúa más allá de los convencionalismos y del juego de intereses calculados. No actúa conforme a sus intereses personales, ni está preocupado por su imagen social, ni tampoco lo está por las consecuencias de su radicalidad en el seguimiento a Cristo. Goza de una paz que aflora de muy adentro, del desvelamiento de Dios en lo más profundo de su intimidad. Vive conforme al Espíritu y da testimonio de la verdad de Cristo. Sorprende la serenidad de estos testimonios, pues en circunstancias tan adversas, no pierden ni la fortaleza ni la serenidad. Los primeros mártires cristianos en tiempo de las persecuciones romanas son ejemplos clarividentes de ello, y también lo son estos siete sacerdotes de Urgell. Frente al simulacro de tribunal del Comité que les pretendía acusar injustamente, no pierden ni la serenidad ni la entereza. No se avergüenzan de la sotana, por ejemplo, como signo de identidad que les comprometía. Defienden el templo y el sagrario. Antes de subir hacia la puerta del cementerio de Salàs se quitan los zapatos, para imitar a Cristo subiendo descalzo al Calvario, o regalan todo lo que tienen a sus verdugos, o se acuerdan de las necesidades del hogar más próximo. Pero, por encima de todo, se encomiendan a Dios para que haga su Voluntad, convencidos de que Dios les acogerá como lo hizo con su Hijo Jesús, o con los mártires de tiempos antiguos. Se despiden con júbilo y esperanza en la Virgen de la Ribera desde el camión que les conduce a una muerte segura y mueren proclamando la Realeza de Cristo, más poderosa que ningún poder humano y ninguna fuerza maligna.18 De este modo, vencen al mal, a copia de bien y de amor.
3. Nos maravilla la serenidad de los mártires
Los mártires dan que pensar profundamente y nos resulta difícil imaginar cómo tiene que ser esa paz interior que Cristo comunica en sus almas, que en circunstancias tan hostiles no pierden ni la serenidad, ni el horizonte de su vida. Nosotros sentimos que desfallecemos con facilidad, que, en determinados contextos practicamos un cristianismo vergonzante, que sentimos temor a confesar abiertamente nuestras convicciones, porque nos abruma la voz de la mayoría, pero el auténtico testimonio sabe que él es de Dios y que está en Dios; y quien vive, con convicción, sabiendo que se halla «en manos de Dios» sabe que, pase lo que pase, nada malo le puede suceder, porque Dios todo lo puede y le ama. «Nada temo, ni cuando paso por barrancos tenebrosos, porque os tengo cerca de mí»19. El que vive plenamente esta convicción en su interior no teme ni el sufrimiento, ni la muerte y es capaz de relativizar todo lo que es relativo y entregarse a lo que es absoluto.
El mártir es un signo visible del Amor más grande, un testimonio que se ha comprometido en el seguimiento a Cristo hasta dar su propia vida para testimoniar la verdad del Evangelio. En este sentido, el mártir sigue el ejemplo de Cristo, que dio su vida por los hermanos como signo del Amor más grande. Esta disposición a dar la propia vida, lo más grande que tenemos, constituye una prueba radical y absoluta de un amor que sabe darse a todos en virtud de una convicción que es la fe. El mártir no muere para sí mismo, sino porque desea testimoniar, a quien le persigue, la fe en Jesucristo resucitado como verdad última del sentido de su existencia y de toda existencia, y une su muerte a la muerte redentora de Cristo. El amor a la cruz que salva y perdona todos los desamores.
El mártir es un signo de contradicción. Podemos eludir la interrogación que nos provoca, pero también podemos asumirlo seriamente y examinarnos a nosotros mismos. No podemos dar respuestas artificiales a esta pregunta, ni podemos frivolizar la vida de quienes han muerto por Cristo. Son hombres y mujeres como nosotros que, seducidos por el Espíritu, han sabido convertir su vida en algo más que un puro mecanismo para subsistir.
El mártir no busca el sufrimiento, ni se complace en el dolor. A los cristianos no nos gusta sufrir por sufrir, ni como se ha afirmado algunas veces, nos recreamos en ello, sino todo lo contrario; nos hemos comprometido en curar la herida del mundo, en aliviar el sufrimiento de tantos hombres y mujeres, de tantas personas que sufren solitariamente y que necesitan consuelo, ya en este mundo. Nos referimos a los enfermos, a los indigentes, a ancianos solos, a los que están privados de libertad, a los pobres, a los jóvenes esclavos de la droga, a los moribundos, a todos los que sufren… El mártir sufre como consecuencia de su amor por los demás, y por la defensa de la verdad, y siempre en unión con Jesucristo Nuestro Señor, que dio su vida por amor. Así pues, el sufrimiento del mártir no es algo buscado por sí mismo, sino que es aceptado y consentido como consecuencia del amor y siempre en comunión con Cristo Redentor.
Quien ama, sufre por los demás, por su salud, por su realización personal, por su plenitud. Las madres y padres, los abuelos, saben muy bien que el amor hacia los hijos y nietos siempre va asociado al sacrificio y al sufrimiento. Jesús también sufre en el calvario y en la cruz, pero Jesús no busca el sufrimiento como tal, lo acepta y lo asume por el Amor que profesa hacia el Padre y los hermanos. Se trata de un sufrimiento que le conduce a la muerte, y una muerte en cruz.20 Y ofrece este sufrimiento como una forma de unirse al Amor de Cristo que salva al mundo.
El mártir es un signo visible de Cristo en la historia, y precisamente por ello, un motivo de esperanza. Afirmaba el Santo Padre Juan Pablo II que «el martirio es la encarnación suprema del Evangelio de la esperanza».21 Los cristianos creemos que el sufrimiento de Cristo no fue en balde, que su sufrimiento no fue la última escena de la historia; creemos que, por obra del Espíritu Santo, Jesús resucitó de entre los muertos, tal y como afirmamos en el Credo que recitamos todos los domingos en la celebración eucarística. Creemos, por lo tanto, que la fuerza del Espíritu puede dar vida a quien estaba muerto, y no para retornar después de un cierto tiempo a la muerte, sino para vivir para siempre, con la vida de Dios, eterna y gloriosa.
En el Evangelio se afirma que los discípulos de Jesucristo deberán sufrir.22 El martirio es un lenguaje expresivo, da testimonio de que se está dispuesto a dar la vida por la Verdad del Evangelio y a expresar el Amor más grande que incluye la práctica del perdón y el deseo de reconciliación con el perseguidor.
Los mártires constituyen un ejemplo para la comunidad de fe de todos los tiempos, tanto de orden local, como de ámbito universal. El martirio es el gran criterio de verdad para discernir el carácter genuino de la fe. Por ello la Iglesia reconoce y honra a sus mártires y les enaltece como signos visibles del seguimiento a Cristo.
También en el Concilio Vaticano II se reconoce el papel del mártir en la vida de la Iglesia: «El martirio, por consiguiente, con el que el discípulo llega a hacerse semejante al Maestro que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo, asemejándose a Él en el derramamiento de sangre, es considerado por la Iglesia como un supremo don y la prueba mayor de la caridad. Y si ese don se da a pocos, conviene que todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia».23
Y se añade: «A la Iglesia toca hacer presentes y como visibles a Dios Padre y a su Hijo encarnado, con la continua renovación y purificación propias bajo la guía del Espíritu Santo. Esto se logra principalmente con el testimonio de una fe viva y adulta, educada para poder percibir con lucidez las dificultades y poderlas vencer. Numerosos mártires dieron y dan preclaro testimonio de esta fe, la cual debe manifestar su fecundidad imbuyendo toda la vida, incluso la profana, de los creyentes, e impulsándolos a la justicia y al amor, sobre todo respecto del necesitado».24
6. Las virtudes de los mártires
Los mártires destacan entre el común de los mortales por sus virtudes. Las virtudes son hábitos de vida que nos perfeccionan, que no hacen más amables y más parecidos a nuestro Creador, a nuestra Fuente Originaria, Dios. Las virtudes nos perfeccionan en el plano personal, pero también en el plano social y comunitario. Una persona virtuosa es amada por sí misma, pero también es un gran júbilo vivir en un pueblo o ciudad donde las personas practican y manifiestan las virtudes de la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia. Las virtudes enriquecen a un pueblo y le hacen amable, es decir, digno de ser amado.
El ser humano, en tanto que imagen y semblanza de Dios, no está acabado, sino en camino y mediante su vida moral puede perfeccionarse y aproximarse a su origen. Las virtudes de los mártires se manifiestan a través del ejemplo, son horizontes de máximos que, en un contexto como el nuestro que puede calificarse de minimalista desde el punto moral, nos evocan la posibilidad de una vida más plena, más auténtica, más fielmente humana. Entre las virtudes del mártir destacamos la paciencia y la mansedumbre, el compromiso para con la verdad, la fidelidad y la credibilidad, el perdón y la reconciliación.
6.1 La paciencia y la mansedumbre
La paciencia y la mansedumbre constituyen dos virtudes esenciales de los mártires. El mártir es paciente en muchos
sentidos. Sabe que Dios está con él y ello le permite soportar las hostilidades del entorno. Es paciente con el enemigo e inclusive está dispuesto a perdonarlo. Es paciente porque es capaz de sufrir la adversidad sin rebelarse porque acepta el destino de su propia libertad.
La paciencia del mártir nos maravilla, porque vivimos en un tiempo donde esta virtud es muy olvidada. La impaciencia es una actitud muy habitual en nuestras vidas y se detecta tanto en la vida privada, como en la vida pública. La persona paciente sabe ponerse en la piel del otro, acepta el ritmo de los demás sin hacerles correr más de lo que pueden; deja que el otro se exprese, aunque lo que dice ya lo haya repetido muchas veces. La paciencia de los mártires constituye un estímulo para acrecentar nuestra propia paciencia y nuestra capacidad de afrontar las adversidades que, irremisiblemente, conlleva el vivir. No en vano, san Pablo valora la paciencia como primera característica del amor cristiano, «el amor es paciente…»25.
El mártir también goza de la virtud de la mansedumbre. Es dócil a la llamada de Dios, receptivo a su presencia en el corazón, en la interioridad de su persona. Se dispone a colmarse de la fuerza del Espíritu y no opone resistencia alguna. Conforma, como Santa María, la Virgen Inmaculada, su voluntad a la Voluntad de Dios y es receptivo a la llamada que experimenta dentro de su ser. También disfruta de la mansedumbre en el trato con los demás. Es un espíritu atento y sereno que comunica paz a quienes le rodean y les calma en sus atribulaciones, a pesar de que él padezca de más graves.
La mansedumbre del mártir no debe confundirse jamás con la cobardía ni con la pusilanimidad. El mártir lucha contra la indignidad, la miseria y la exclusión, no está dispuesto a pactar con la mentira, se compromete en instaurar un orden nuevo, una civilización del amor en la tierra que es la finalidad primordial de toda la Doctrina Social de la Iglesia y de todo el vivir cristiano.26 La mansedumbre contrasta con la agresividad y la violencia que, con tanta frecuencia se hacen presentes en nuestro mundo, e inspira otro estilo de vida que enlaza con los deseos más profundos del ser humano.
6.2 El compromiso con la verdad
Los mártires son testimonios de la Verdad de Dios, de esa Verdad que está más allá de nuestras pequeñas verdades. El mártir da testimonio de la Verdad y, de este modo, da testimonio de Cristo, porque Cristo es «la Verdad», no es una teoría abstracta, ni un axioma filosófico, sino la persona de Jesús, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad que se ha encarnado para nuestra salvación.
En el Catecismo de la Iglesia Católica se puede leer que «El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe; designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza».27
En este sentido, el venerable Dr. Josep Torras y Bages, santo Obispo de Vic, conocido también como el Obispo de Cataluña, escribe «el mártir cumple admirablemente su misión en la colectividad. Da testimonio de la verdad de Cristo y lo rubrica con su sangre. Su influjo continúa orientando a los hombres más allá de la muerte».28
Por ello, el ejemplo de los mártires, en tiempos de desvinculación y de relativización, nos da la fuerza para vivir de otro modo, para buscar la verdad y vivir conformes a ella. En el corazón de cada persona existe un anhelo de verdad y el mártir nos estimula a dar sentido a este deseo y a no permanecer indiferentes frente a la impostura y la falsedad. Caminamos hacia la Verdad, no la poseemos en su totalidad, porque nuestro conocimiento de Cristo siempre puede llegar a ser más pleno y perfecto. Tenemos que reconocer que la búsqueda de la verdad no siempre se lleva a cabo con transparencia o de forma consecuente. Nos desviamos de ella o la oscurecemos, a veces inclusive voluntariamente, porque causa temor, mucho temor, hallar la verdad y tener que ser coherentes con sus exigencias, pero incluso cuando la esquivamos, también nos influye, ya que necesitamos fundamentar nuestra existencia sobre la verdad y nunca podremos saciados, ni instalarnos indefinidamente en la vacilación, la incertidumbre o la mentira. De ese modo, siempre permaneceríamos bajo la amenaza del miedo y de la angustia.
El hombre siempre busca la verdad y el mártir es la estrella más clara y diáfana, más radicalmente convincente, que guía hacia Cristo, la Verdad plena. Juan Pablo II ha proclamado: «El mártir, en efecto, es el testigo más auténtico de la verdad sobre la existencia. Él sabe que ha hallado en el encuentro con Jesucristo la verdad sobre su vida y nada ni nadie podrá arrebatarle jamás esta certeza. Ni el sufrimiento ni la muerte violenta lo harán apartar de la adhesión a la verdad que ha descubierto en su encuentro con Cristo. Por eso el testimonio de los mártires atrae, es aceptado, escuchado y seguido hasta en nuestros días. Ésta es la razón por la cual nos fiamos de su palabra: se percibe en ellos la evidencia de un amor que no tienen necesidad de largas argumentaciones para convencer, puesto que habla a cada uno de lo que él ya percibe en su interior como verdadero y buscado desde tanto tiempo. En definitiva, el mártir suscita en nosotros una gran confianza, porque dice lo que nosotros ya sentimos y hace evidente lo que también quisiéramos tener la fuerza de expresar».29 Los mártires son para nosotros una luz muy fina y poderosa, que nos compromete a buscar la verdad.
6.3 La fidelidad y la credibilidad
El mártir es un hombre de convicciones y la solidez y la radicalidad de estas convicciones se manifiestan a lo largo del tiempo, en la práctica de la virtud de la fidelidad. La fidelidad es un valor genuinamente cristiano que nos impele a vivir consecuentemente nuestros actos libres, nos da facultad para permanecer leales a nuestros compromisos y se puede definir como el amor que perdura en el tiempo.
Cuando los cristianos seguimos el testimonio de los mártires, debemos ser fieles a Dios, a la Iglesia y a los hermanos, espe-cialmente a los más pobres. Decía san Pablo que «lo que se exige a los administradores es que sean fieles».30 Esta fidelidad significa que tenemos que confiar en Dios, tener una fe ciega en su gracia y también en momentos de debilidad o inquietud espiritual no podemos perder el lazo invisible que nos une a lo que amamos y a quienes amamos.
Esta fidelidad durante las circunstancias hostiles es la que, de hecho, da credibilidad al creyente, y de un modo aún más radical al sacerdote que ha sido llamado a guiar como pastor al pueblo de Dios.31 La fidelidad en los buenos momentos no constituye ningún merito, pues es presumible, esperable, pero la fidelidad a una persona, a un proyecto, a una llamada, cuando las circunstancias son muy adversas es lo que, de verdad, da credibilidad y conmueve a los demás. Nuestros mártires de Urgell fueron fieles en los momentos de prueba. Quizás hubieran podido huir, o peor aún, fingir que apostataban, y así seguramente les hubieran liberado. Pero fueron fieles, coherentes y estuvieron unidos entre sí. El Rvdo. Josep Tàpies, le decía al menor de todos ellos, Rdo. Silvestre Arnau, recién ordenado sacerdote y que era vicario de La Pobla: «Ya tienes la palma del martirio en tus manos, no la dejes escapar»32 y al referirse a su sotana, signo claro de su identidad de persona consagrada y a la vez peligroso en aquel momento (que no quiso quitársela ni tan siquiera en el momento de ser fusilado) dijo: «Allí donde yo voy, va también la sotana».33
Y es que la credibilidad no depende sólo y únicamente de la coherencia interna de un discurso, de la articulación racional de las tesis que se defienden, sino fundamentalmente de la persona que lo defiende. Lo que da credibilidad a alguien es el testimonio vivo de su vida. En este sentido, tiene credibilidad quien vive coherentemente, quien es fiel a sus convicciones y de ese modo se manifiesta en el mundo.34 Por eso, la gente de La Pobla muy pronto empezó a decir que habían matado a unos santos.
Sólo un amor así, fiel hasta sus últimas consecuencias, humilde pero coherente, es digno de fe. Irradia luz y nos acerca al misterio que se oculta detrás de esta fidelidad: ¿Cómo pudieron mantenerse fieles? Y sólo hay una respuesta posible: ¡Porque les sostenía Jesucristo con su fortaleza! El temor radica, precisamente, en desconfiar que seremos ayudados, o en confiar solamente en nosotros mismos.
6.4 El perdón y la reconciliación
La grandeza moral del mártir radica en su capacidad para perdonar y reconciliarse con quienes le persiguen, ultrajan, y finalmente, le matan. No existe resentimiento, ni espíritu vengativo en el corazón del mártir, porque todo su ser está colmado de Dios y de su paz. Como Jesús en la cruz, el mártir también perdona a sus enemigos porque «no saben lo que hacen».35
Los cristianos estamos llamados a ejercer el perdón, a perdonar incondicionalmente, «setenta veces siete»,36 como dice Jesús en el Evangelio, esto es, siempre e incondicionalmente. A pesar de que la práctica del perdón es difícil, y en ocasiones, puede presentarse como una tarea sobrehumana, casi heroica, debemos intentarlo. Tenemos que saber pedir perdón a quienes hemos ofendido, y también debemos saber conceder el perdón a quienes nos han ofendido. La paz verdadera en el mundo depende de la práctica de la justicia, pero también de la virtud del perdón. En este sentido, el mártir es un testimonio de futuro, un signo que nos abre el horizonte de un mundo más pacífico, donde la paz incluya la justicia y la reconciliación.
El mártir derrama amor y este amor que le alimenta por dentro, se manifiesta en su vida, en sus gestos y en sus palabras. El cristianismo es la religión del amor sacrificado y anunciarlo a los hombres y mujeres de hoy implica proponerles el amor como fundamento de la existencia, como razón última por la que vale la pena existir, y eso sólo es posible desde la práctica del amor. Sólo a través del amor podremos transmitir la verdad del Evangelio.
Los mártires perdonan a los enemigos y rezan por ellos. Jesús dijo: «Me da lástima esta gente».37 Gente de a pie, laicos y religiosos, sacerdotes como los de nuestro obispado, todos ellos mártires, hemos compartido esta compasión en el decurso del siglo XX y nos indican el buen camino del servicio a todos, especialmente a los más pobres y débiles, con una opción preferencial para ellos, mostrando así que la Iglesia está viva precisamente porque nos ama, perdona y es samaritana hacia todos los que la necesitan.
7. Se nos llama a vivir como testigos
El mártir da su vida por fidelidad a Dios y a sus hermanos. El testigo no siempre culmina su vida con el martirio, pero en la medida que va viviendo conforme a la Palabra de Dios, da testimonio de Cristo en todos los ámbitos de su vida. Los cristianos de hoy estamos llamados a vivir como testigos y esto significa que no podemos fragmentar la fe, ni dividirla como si se tratara de un objeto o de un patrimonio.
La fe es un don, un acto libre, una vocación que viene de Dios y que, como tal, tiene que expresarse en toda la vida del testigo, tanto en el ámbito laboral como en el ocio, en el ámbito familiar y privado y también en el público. Este testimonio íntegro es el que da credibilidad en la vida exterior.
El Espíritu Santo es la fuerza que impulsa al mártir y le da capacidad de ser testigo. Por ello lo esencial es dejarse conducir por el Espíritu,38 desposeerse de uno mismo y vivir para Dios y conforme a su Voluntad. En la vida del testigo se produce un descentramiento. Ya no vive según sus propios intereses, sino vive abierto a los demás y en esta apertura a los demás se abre a Dios, porque sólo al amar a los demás, puede amar a Dios.
A menudo, da la impresión que una cierta moral de derrota se haya apoderado de los ámbitos eclesiales, de las parroquias, de los cristianos en general. La drástica disminución de las vocaciones que asedia al viejo continente, que afecta nuestra diócesis y también las órdenes y congregaciones religiosas; el envejecimiento de nuestras comunidades parroquiales; el grave descenso en la participación de la vida litúrgica y sacramental, y el divorcio cada vez más creciente ya detectado por Pablo VI entre la fe y la cultura, nos podría conducir a un profundo desánimo y a un cierto escepticismo de tipo nostálgico.
El desaliento interno y la dificultad de hallar el lugar adecuado en las sociedades modernas nos conducen, con frecuencia, al cansancio y a una sensación de impotencia, la misma que debería sentir David contra Goliat. Pero no estamos solos, Dios siempre está con nosotros, y en nosotros. Frente a las persecuciones, Jesús recomienda a sus enviados: «Cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo hablaréis, ni de qué diréis. Dios mismo os sugerirá en ese momento lo que tenéis que decir».39 Él nos envía el Espíritu Santo que nos ayuda a resistir y soportar los envites del mal y las tentaciones de desaliento, porque Él es la fuerza divina y siempre sabe qué es lo que nos conviene. Su promesa nos ayuda: seremos sal y luz, una red y una pequeña semilla como un grano de mostaza, pero estamos hechos para dar acogida a todo el mundo, para revelar y hacer presente el amor de Dios a todos. No se nos ha prometido ser muchos, sino ser siempre instrumentos de Dios, sostenidos por su poder eterno, más fuerte que la muerte. «Ni muerte, ni vida, […] ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor Nuestro.»40
El amor providente del Padre celestial vela por cada uno de nosotros, por la Iglesia y por la humanidad. Tenemos que ser receptivos a la Voz de Dios y debemos reconocer los latidos del amor, de generosidad y de verdad que hay en la sociedad actual; debemos ser suficientemente críticos para con nosotros mismos y con nuestro insuficiente testimonio que, como dice el Concilio Vaticano II, puede haber deformado el rostro de Cristo que deseamos anunciar. Debemos tener el valor de creer, de ser testigos de Cristo, de anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios, de insertar un mensaje de esperanza en nuestras sociedades tan saturadas de mensajes fragmentados y de malas noticias.41
8. El valor de ser cristiano en un mundo muy secularizado
La situación actual, marcada por una cultura secular que se expresa sobre todo desde los medios de comunicación y que utilizan los partidos políticos como sus propios altavoces, en el ámbito cultural y legislativo catalán, español y occidental en general, nos debe conducir al valor martirial para anunciar el Evangelio de la familia y de la vida, el Evangelio de la justicia y de la caridad, el Evangelio de la auténtica humanización, a nuestros hermanos. Anunciar la buena noticia desde la propuesta respetuosa, pero valiente: «Las ideas se proponen, no se imponen» nos dijo el Papa Juan Pablo II en Madrid en mayo de 2003.42
No podemos ser insulsos ni cobardes. «Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvirtúa, ¿Con qué se salará? […] Vosotros sois la luz del mundo»43 nos interpela Jesús. Los cristianos recibimos del mismo Señor un mensaje de esperanza y de verdad que no podemos «esconder debajo de la mesa», sino que tenemos que proclamar nuestro vivir con la palabra y los hechos. Nuestros contemporáneos y especialmente las nuevas generaciones necesitan que volvamos a anunciar el gozo de la fe.
Propongamos la verdad de múltiples modos, volvamos a anunciar, hagamos sentir nuestra voz con respeto para quienes no piensan como nosotros, pero tratando de conseguir que las autoridades legislen de acuerdo con la verdad de las realidades humanas y no con manipulaciones. Si conviene practicaremos la objeción de conciencia y estaremos siempre dispuestos a «dar razón de nuestra esperanza»44 y de los valores evangélicos que tienen su fundamento en la persona de Jesucristo Resucitado. Éste es el camino del buen estilo para estar presentes en la sociedad como cristianos, y con espíritu de servicio.
En el Concilio Vaticano II se valora positivamente que el Estado sea aconfesional, que defienda el derecho a la libertad religiosa y que se rija por leyes democráticas y de participación ciudadana. Aún así, debemos encontrar un correcto encaje de las confesiones religiosas y, en particular, del cristianismo en este Estado, sin sucumbir en laicismos antirreligiosos y sectarios, ni tampoco en las tentaciones de un Estado confesional.
El anuncio del Evangelio que estamos llamados a proclamar no está sólo al servicio del crecimiento en la fe y en la vida cristiana, sino también del progreso de la sociedad por las sendas de la concordia y la paz. Cristo salva a toda persona, espíritu y cuerpo, y le revela su destino espiritual y eterno, pero también el sentido de su vida temporal y terrestre. Cuando su mensaje es acogido, la sociedad se hace más responsable, más atenta a las exigencias del bien común y más solidaria hacia las personas más pobres y necesitadas.
Así se expresaba hace pocos meses el Papa Benedicto XVI: «La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomos, cada una en su propio terreno. Ambas, no obstante, aunque por título diferente, están al servicio de la vocación personal y social del hombre (GS 76). […] Por tanto, es legítima una sana laicidad del Estado en virtud de la cual las realidades temporales se rigen según sus propias normas, pero sin excluir estas referencias éticas que basan su fundamento último en la religión. La autonomía de la esfera temporal no excluye una íntima armonía con las exigencias superiores y complejas que se derivan de una visión integral del hombre y de su eterno destino».45
¿Pero no observáis con preocupación la irrupción de un laicismo reactivo, con tendencias anticlericales, que ya creíamos superado y que, en ocasiones, pretende eliminar de nuestra herencia cultural elementos de tipo religioso que están plenamente arraigados en ella y que forman parte de nuestro patrimonio como pueblo? Esta irrupción laicista beligerante por parte de algunos sectores políticos y sociales de nuestra sociedad, avalada por algunos intelectuales y propagada con ánimo de confundir por parte de algunos medios de comunicación, no deja de ser preocupante y se deberán tomar medidas sabias y, a la vez, profundamente evangélicas.
Este laicismo emergente que se debería investigar a fondo y diferenciarlo claramente de la laicidad como ámbito neutro, no debería generar una respuesta visceral entre los cristianos, sino una actitud serena y firme simultáneamente. No podemos caer en la lógica de la acción-reacción tan incitada por los medios de comunicación social de masas. Tenemos que dar un testimonio humilde, público y valiente de lo que sabemos y creemos desde nuestra más profunda interioridad. Y debemos defender la presencia pública de las creencias religiosas. Lejos de convertirnos en un grupo de poder y de influencia mediática y social, las comunidades y, en especial, las asociaciones seglares de cristianos, tienen que ser testimonios visibles del Cristo en el mundo, también en la esfera del ámbito audiovisual. No debemos perder de vista que lo que nos da credibilidad es la coherencia cristiana y no el número o el poder de la audiencia. Tenemos que repensar muy seriamente las formas de encarnación en los medios de comunicación de masas donde ciertamente los cristianos tenemos que estar presentes, dado el protagonismo social que tienen, pero se debe dilucidar cómo tiene que ser esta presencia para que no sea contraproducente. Y esto mismo es lo que debemos promover en el mundo educativo en el que tenemos que ejercer una clara presencia de la pluralidad religiosa real a través de personas creyentes. Un debate intenso que muy probablemente nos ocupará tiempo y energías. Debemos tener una presencia de servicio, tolerante y dialogante, pero firme y decidida, crítica con lo que nos desean imponer y sobre todo denunciadora de cualquier tipo de manipulación.46
9. Portadores de esperanza
Nuestras comunidades de fe están asediadas por dos peligros: la caída en el escepticismo y el refugio en la endogamia, la cerrazón en sí mismas. No podemos desfallecer en nuestra tarea de dar testimonio de la fe y debemos hacerlo desde la humildad que es madre de todas las virtudes. Tampoco podemos quedarnos satisfechos o complacidos dentro de las comunidades, sino que estamos llamados a salir afuera, a abrir las puertas de par en par y a comunicar lo que creemos a los hombres y mujeres de hoy.
Los mártires son hombres y mujeres comunes, anónimos, que han sufrido con amor y que, empujados por el Amor más grande, por aquel Amor que mueve montañas, dan testimonio de su compromiso a favor de las personas. No les mueve el heroísmo, ni el azar, ni el interés propio, sino la voluntad de no pensar en sí mismos y sobre todo de continuar amando y sirviendo a quienes les necesitan.
Vivimos en un mundo donde de un modo paulatino se vincula más la convicción con el fundamentalismo y esto constituye un gran error. El mártir no es un fundamentalista, sino que se rige por lo que podríamos denominar la ética de las convicciones. El mártir vive en el amor, impulsado por el Espíritu Santo y es este amor a Dios y a los demás, precisamente, lo que le conduce al martirio, lo que le causa la muerte. El mártir, como cualquier persona, ama la vida, no busca la muerte, no desprecia esta vida ni las cosas buenas que Dios nos ha dado, pero sabe que la vida –esta vida terrenal– no es un fin en sí misma, y que sólo la vida vivida intensamente desde el amor y que aspira a ser para siempre, es digna de fe. «El martirio es considerado por la Iglesia como un supremo don y la prueba mayor de la caridad».47
La confianza es el secreto del auténtico amor a Dios y al prójimo. Ayudémonos a mantener viva la llama de la esperanza, esta humilde virtud que une la fe y la caridad en un solo lazo luminoso y que nos hace vivir cada día con nuevo aliento y una nueva energía. Todos lo necesitamos, pero especialmente quienes sufren más o viven en la oscuridad.
Dios en Cristo nos abre una esperanza muy grande, inmensa, de salvación y de vida, una vida que nunca morirá. Ya nada podemos temer. Tenemos que aprender a esperarlo todo de Dios, tal y como nos enseñan los mártires, porque nunca sabemos esperar lo suficiente. Ni tampoco confiar. Nosotros desearíamos hacerlo todo, sin necesitar a nadie; quizás ni tan solo de Dios… Debemos aprender a confiar más en Dios y en las personas que tenemos a nuestro alrededor; a fomentar más lo que nos une y a no subrayar lo que nos separa; a valorar los esfuerzos que seguramente están haciendo; a agradecer lo que nos dan, con naturalidad, y ternura; debemos, en fin, aprender a gozar de la vida que Dios nos regala gracias a su pura gracia.
En contextos como el nuestro, donde existe el peligro que un cierto desánimo derrotista se apodere de muchos, es necesario mantener viva la memoria de los mártires y también discernir los signos de los tiempos y apuntar a los ámbitos donde el cristiano tiene que ser decisivo con su intervención portadora de esperanza. Este esperanzado testimonio cristiano será muy relevante durante el recién estrenado siglo XXI en algunos ámbitos de la vida, como la defensa de la dignidad y la libertad humanas, la defensa de la justicia social, la promoción de una cultura de la vida y del amor, la lucha por la paz en el mundo y la defensa de la creación como obra de Dios.
9.1 La defensa de la dignidad y la libertad humanas
El mártir muere en defensa de la dignidad del ser humano, criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, cumbre de la creación, forjada para amar y ser amada por si misma.
«El mártir –dice el venerable obispo de Vic Josep Torras y Bages– es la cumbre de la santidad. Los mártires son testigos hasta la muerte de la distinción entre el bien y el mal, y entre la luz y las tinieblas. Son los héroes de la dignidad humana. Adheridos a la Verdad Suprema, mantienen la diferencia entre la verdad y el error».48
Afortunada la expresión: «héroes de la dignidad humana». Los cristianos, como testigos de Cristo, debemos implicarnos en todos los campos para defender la dignidad humana de posibles abusos e instrumentalizaciones. Tenemos la convicción que la persona es el ser más perfecto que existe en la creación y que su dignidad es intangible. Ser cristiano implica comprometerse en promover la dignidad humana en todos los campos, pero velar especialmente por los más vulnerables, por los que se hallan en situaciones más frágiles que, fácilmente, podrían ser susceptibles de abusos. Lo que en la actualidad vemos que se desea proponer para la familia y la protección de toda vida, desde su concepción hasta la muerte natural, reclama seguramente de un nuevo martirio de testimonio valiente en defensa de la dignidad de la persona humana, especialmente la de los más pobres y desprotegidos.49
El mártir muere en defensa de la libertad, de su libertad como creyente. Es un fiel testigo de sus convicciones, el defensor de una libertad en contextos hostiles, hasta tal punto que se deja matar. El compromiso cristiano nos conduce también a defender la libertad de toda persona, una libertad responsable y circunscrita, respetuosa con los derechos fundamentales de todo ser humano.
Como testigos del Cristo liberador, estamos llamados a liberar a los hombres y mujeres de nuestro mundo de las estructuras de pecado que les mantienen subyugados y debemos denunciar abiertamente estas formas de alineación. Creemos que la persona posee el gran tesoro de la libertad, pero ésta es un reto difícil que exige una educación.
Los mártires, según Juan Pablo II, «sirven al “Evangelio de la esperanza”, porque con su martirio expresan en sumo grado el amor y el servicio al hombre, en cuanto demuestran que la obediencia a la ley evangélica genera una vida moral y una convivencia social que honra y promueve la dignidad y la libertad de cada persona».50
9.2 La defensa de la justicia social
Vivimos en un mundo radicalmente injusto donde el abismo entre el Norte y del Sur crece día a día. Como cristianos del siglo XXI, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta injusticia planetaria y tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir que haya una globalización más justa. Conocemos esta situación a través de los medios de comunicación. Sabemos que existen hombres y mujeres que no pueden vivir, porque no disponen de las mínimas condiciones de vida digna. Como tantas comunidades y tantos misioneros de todo el mundo, debemos ser luz de esperanza en los lugares donde hay sufrimiento y tenemos que sensibilizar a nuestros hermanos de los países más ricos de esta inmensa herida que subsiste en nuestro mundo. Los mártires son también un ejemplo de justicia y de trabajo a favor de los más necesitados y los más vulnerables. En el siglo pasado hemos visto sufrir y morir a muchos creyentes por causa de su defensa de los pobres, de la justicia y del servicio desinteresado de la caridad, desde el arzobispo Óscar A. Romero de San Salvador, hasta los 44 seminaristas de Buta, diócesis de Burura en Ruanda, masacrados juntos porque prefirieron la muerte antes que tener que dividirse entre hutus i tutsis, o las religiosas de Bérgamo, contagiadas con el virus ébola, y fallecidas en el Congo por no abandonar a los enfermos que tenían que cuidar. Todos ellos y tantas víctimas de los gulags soviéticos y chinos, de los nazis y de tantos conflictos en África y América, entre otros, que murieron demostrando que para un cristiano, la vida no constituye un valor absoluto, si para protegerla hay que renunciar a las propias convicciones o abandonar el camino de justicia y de amor que habían optado.
Es probable que coincidamos en algún punto del camino y nos encontremos con hermanos que no comparten nuestra fe, pero que son también testigos de esperanza por su compromiso y su generosa entrega al servicio del prójimo. Seamos todos más solidarios y emplacémonos a renunciar al mal sin descanso, recordando la norma de san Pablo: «No te dejes vencer por el mal; antes bien, vence al mal a fuerza de bien».51 Esforcémonos para que la solidaridad –el nuevo nombre de la caridad, según Juan Pablo II–52 sea entre nosotros una realidad viva y expansiva.
9.3 La promoción de una cultura de la vida y del amor
Los mártires dan testimonio de su creencia en la Vida eterna y, por ello, no anulan de ninguna modo la dimensión terrenal de su compromiso por la vida y el amor, sino que, desde esta fe en la resurrección, tratan de practicar aún más los deberes de la justicia aquí en la tierra. Los cristianos de hoy, imitando su testimonio, tenemos que potenciar la cultura de la vida y la civilización del amor, todo lo que implique el crecimiento de las personas, el respeto a su dignidad. El mártir nos ayuda en todo lo que representa la promoción de una cultura de la vida. Los cristianos debemos trabajar para transformar la cultura de la muerte en cultura de la vida; para sustituir la obsesión por el tener y el consumir por el deseo de ser y de amar.53
Pensamos que la vida es un don maravilloso que se debe proteger desde el primer momento de la concepción hasta el último instante de su proceso natural y que, por ello mismo, debemos favorecer unas condiciones para que esta vida pueda ser vivida de forma digna y con la máxima calidad. Pensamos que lo que hace que la vida sea vivida es el amor que podemos dar a los demás y que podemos recibir de ellos. Y esto implica claras exigencias para todo cristiano. Así se expresaba Juan Pablo II: «En las múltiples situaciones en que están en juego exigencias morales fundamentales e irrenunciables, el testimonio cristiano debe ser considerado como un deber fundamental que puede llegar incluso al sacrificio de la vida, al martirio, en nombre de la caridad y de la dignidad humana».54
En cuestiones tan importantes como las que estamos tocando no sería válido diferenciar las esferas política y religiosa, lo que podríamos denominar público y privado en un cristiano. Existe un lugar para la laicidad bien entendida, que distingue bien los ámbitos y las competencias y respeta la autonomía de las realidades temporales. Pero en la práctica del amor siempre debemos ir más allá y dejarnos iluminar por la luz que nos dan los mártires que reflejan la de Cristo, rey de los Mártires, que en la Cruz nos enseña a ser coherentes con nuestros principios hasta dar, incluso, la vida, si fuese necesario.
También durante el último siglo se ha vivido el martirio de muchos cristianos comprometidos con los temas de la vida, o que han preferido dar su vida antes que reservársela para ellos. El testimonio de santa Juan Mª Baretta de Milán es desgarrador, porque ella, médico, desestima la quimioterapia que le hubiera podido curar de un cáncer, pero que habría matado a su hija en gestación. Fue impresionante asistir en San Pedro del Vaticano a la ceremonia de su canonización, unida a la de nuestro sacerdote de Tremp, el padre Josep Manyanet y a la que asistió el viudo de la nueva santa junto a su hija, la que había sido salvada gracias al sacrificio de su madre. ¡Cómo nos estimulan estos santos a ser más valientes y a no conformarnos con la moral del «todo vale» o «nadie lo sabrá»!… Dios nos ve en nuestra lucha y estalla la alegría en el cielo por nuestro amor sacrificado.
9.4 La lucha por la paz en el mundo
La paz es el gran reto pendiente para el siglo XXI. Vivimos en un mundo esencialmente conflictivo, inmerso en tensiones y guerras que se podrían evitar. También es cierto que paralelamente a estos hechos, ha crecido la conciencia pacifista y el deseo de paz en el mundo, deseo que es expresado de mil modos en nuestra sociedad. Los cristianos, siguiendo el ejemplo de los mártires, tenemos que ser instrumentos de pacificación en el mundo, debemos introducir pautas de reconciliación y esto sólo será posible si, como dice Pablo VI, trabajamos por la justicia y además estamos dispuestos a practicar el perdón y a desarrollar una pedagogía de la reconciliación. Tenemos que confiar en la fuerza del Espíritu Santo que es capaz de pacificar a todos los espíritus.
Cuando el nuevo beato mártir Rvdo. Josep Boher dice a quienes le iban a matar, «os perdono en nombre de todos», ponía el fundamento más grande para la paz, que es el perdón al enemigo, y cumplía más que sobradamente el mandamiento de Cristo:
«No hagáis frente al que os hace mal… Amad a vuestros enemigos… Vosotros sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto».55 La paz se construye en el día a día al buscar el orden querido por Dios y sólo se dará cuando cada uno reconozca su propia responsabilidad para promoverla. Ser pacíficos constituye todo un ideal de vida que tiene que vivificar las relaciones de familia, sociales, laborales y sociopolíticas. En época de gravísimos atentados terroristas nos damos cuenta que la vida humana ha perdido todo su valor, ha pasado a ser un medio para presionar, atemorizar y hacer fracasar la concordia entre las personas y los pueblos. Debemos trabajar por la paz y la justicia, tenemos que buscar la pacificación interior, construyamos puentes de diálogo y de perdón, tenemos que acoger las razones de los demás y buscar el desarme personal y social que nos haga vivir en la justicia, en el respeto por los derechos de las personas, en la libertad religiosa y en la promoción y defensa de un auténtico e integral humanismo. Los mártires nos indican el camino luminoso hacia la auténtica paz. Ellos vencen porque oponen su pacífica reacción frente a la violencia de quienes les agraden y matan. Pero ellos son los ganadores. Siempre vence la paz. «Dichosos los que construyen la paz, porque serán llamados hijos de Dios».56
9.5 La defensa de la creación como obra de Dios
Finalmente, vivimos en un planeta gravemente amenazado en cuanto a su equilibrio medioambiental. Los expertos en la materia y las grandes conferencias mundiales sobre el estado del planeta celebradas en los últimos decenios, nos han advertido de la fragilidad de la naturaleza y de la necesidad de conservarla y de introducir políticas medioambientales. Para ello, se requiere de «un cambio efectivo de mentalidad que lleve a adoptar nuevos estilos de vida».57 Los cristianos amamos la naturaleza, porque es creación de Dios, y en tanto que creación, es el lugar donde se manifiesta la belleza y la unidad de Dios. El mundo se presenta a la mirada del hombre como huella de Dios.
Siguiendo el ejemplo de san Francisco de Asís nos sentimos llamados a vivir fraternalmente en el mundo y a cuidar de todas las criaturas que hay en él. Sabemos que el ser humano es la máxima expresión de la creación y por eso tiene la gran responsabilidad de señorear la creación y de velar para que las generaciones futuras puedan disfrutar de este mundo tan bello que Dios, en un acto de Amor infinito, creó de la nada, para que pudiéramos vivir. La belleza puede ser uno de los itinerarios hacia Dios, un lugar de encuentro y manifestación de Dios en el corazón del hombre.
El futuro aún no está escrito. La fuerza del Espíritu nos impela a santificar al mundo y a transformarlo en un ámbito de acogida, en un espacio en el que sea posible vivir dignamente. Contrariamente a lo que se podría pensar, el Evangelio es fuerza de futuro y el mundo que ahora se abre ante nuestros ojos, también reconocerá su grandeza.
Todos estamos comprometidos en la tarea de transfigurar el mundo. Cada cristiano, desde su carisma personal, desde la vocación que experimenta en lo más profundo de su ser, está llamado a ser «sal y luz» en el mundo.
10. La sangre de nuestros mártires será semilla fecunda
Nuestra diócesis de Urgell en comunión con toda la Iglesia católica, tiene plena confianza en que la radical entrega de nuestros hermanos Rvdo. Josep Tàpies y seis compañeros mártires no ha sido, ni es, ni será estéril. La sangre de los mártires siempre ha sido fecunda para las comunidades cristianas. Así lo esperamos y así lo necesitamos. Se lo debemos confiar humildemente en nuestras oraciones ya que ellos, desde el cielo, nos acompañan y no nos olvidan.
La fecundidad vendrá de muchos modos. Les acompañaremos martirialmente en nuestras circunstancias personales: «No todos –dice el Concilio Vaticano II– tendrán el honor de dar su sangre física, de ser asesinados por la fe, pero Dios pide a todos los que creen en Él el espíritu del martirio, es decir, todos tenemos que estar dispuestos a morir por nuestra fe. Por más que el Señor no nos concediera este honor tenemos que estar dispuestos para que, cuando llegue la hora de rendir cuentas, podamos decir: Señor, yo estaba dispuesto a dar mi vida por Ti. Y la he dado, porque dar la vida no sólo es cuando matan a alguien; dar la vida, tener espíritu de martirio, es dar en el deber, en el silencio de la vida cotidiana, caminar dando la vida, como la madre que, sin temor, con la sensibilidad del martirio materno, da a luz, amamanta, hace crecer y rodea a su hijo con afecto. Eso es dar la vida». Así se expresaba el obispo mártir Óscar Arnulfo Romero.58
¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Qué radicalidades necesita hoy la vivencia del Evangelio para que la siembra sea fecunda y el mundo crea, para que provoque cuestiones de sentido profundo y podamos anunciar nuestra fe con alegría?
Mientras tengamos tiempo, vivámoslo como un tiempo propicio que Dios nos envía. Un don de gracia. Una oportunidad de crecimiento y de ofrecer gloria a Dios. Debe ser una oportunidad nueva para crecer en el camino de la fe, para vivir nuestra vida con compromiso: en el seno de la familia, del trabajo, de la parroquia y comunidad cristiana, de la vida en la población y la sociedad que nos corresponda vivir.
Juan Pablo II nos exhortaba: «No se trata de “inventar” un nuevo programa. El programa ya existe. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en Él la vida trinitaria y transformar con Él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste (NMI 29). La realización de este programa de un nuevo vigor de la vida cristiana pasa por la Eucaristía».59 Cada uno sabe que está llamado a tomar y hacer fructificar los «talentos» que Dios le ha puesto en sus manos, viviendo el don del banquete pascual, con el alimento de la doble mesa de la Palabra y la Eucaristía, como fuerza para el camino de la vida, hasta el encuentro definitivo con Dios.
La fuerza para dar testimonio valiente de la fe nos vendrá de la Eucaristía. Hemos de amar a la Eucaristía y ponerla en el centro de nuestra vivencia del domingo. «¡Sin Eucaristía no hay domingo!» así lo hemos reflexionado profundamente en todas las parroquias de nuestra diócesis de Urgell. Y es la Eucaristía la que da origen a la parroquia, que a su vez tiene en la celebración eucarística su centro y su razón de ser. De ella mana la misión y a ella retornamos con adoración. Ella nos da el Espíritu Santo que nos sostendrá en todos los combates de la vida.
«Nosotros celebramos la Eucaristía con la conciencia de que su precio fue la muerte del Hijo, el sacrificio de su vida, que en ella permanece presente […] Pero también sabemos que de esta muerte surge la vida, ya que Jesús la transformó en un gesto de oblación, en un acto de amor, transformándola profundamente: el amor ha vencido a la muerte. En la santa Eucaristía, desde la cruz, nos atrae a todos hacia Él (Juan 12, 32) y nos convierte en sarmientos de la cepa, que es Él mismo. Si nos mantenemos unidos a Él, entonces ya no daremos el vinagre de la autosuficiencia, del descontento de Dios y su creación, sino el buen vino de la alegría en Dios y del amor al prójimo».60
Y finalmente, recordemos que «nunca estamos solos», como nos proclamó con fuerza el Papa Benedicto XVI en su primera homilía en la plaza de San Pedro. Cristo nos acompaña a través de su Espíritu Santo. Acojamos con humildad y reverencia el Espíritu de Cristo y dejémonos llevar por su soplo de libertad y su fuego de ardiente caridad. Todos debemos ser más espirituales. Cuidar la vida espiritual es dejarse guiar por el Espíritu. Aquel don del Padre y del Hijo que habita en nuestro interior y que silenciosamente nos guía hacia la plenitud de la verdad y nos va transformando en amigos de Dios e imágenes de Cristo. Él nos da las palabras ardientes y nos hace valientes en los combates de la Fe. Por el bautismo y la confirmación se ha hecho compañero invisible pero real de nuestra vida para siempre. Ya nunca estaremos solos, porque Él nos acompaña. Y la Eucaristía nos la sigue regalando para que llene de gozo toda nuestra vida. Dejémonos llevar por el Espíritu, que todo lo renueva, y salgamos con renovadas fuerzas a anunciar a todos los pueblos la verdad de Cristo, Salvador del mundo.
Conclusión
Estimados presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas, laicos y laicas, hombres y mujeres de buena voluntad, no temamos, seamos receptivos a la fuerza del Espíritu Santo que trabaja dentro de nosotros.
La beatificación de los presbíteros mártires de Urgell en Roma el 29 de octubre de 2005 nos ayuda a recuperar y a conservar la memoria de los cristianos sacrificados martirialmente en nuestro Obispado y en otras partes de Cataluña y del mundo. Juan Pablo II así nos lo recordaba: «A finales del segundo milenio, la Iglesia se ha vuelto a convertir en la Iglesia de los mártires».61 Él mismo quiso que las Iglesias locales hiciéramos todo lo posible para conservar la memoria viva de quienes han sufrido el martirio, los nuevos mártires, que nos ayudan con su ejemplo de amor y de fidelidad a Jesús crucificado.
Su beatificación huye de toda polémica y aún más de cualquier tipo de utilización interesada o partidista. Josep Tàpies y sus compañeros sacerdotes mártires fueron unos hombres pacíficos, perseguidos y que sufrieron la muerte por el mero hecho de ser sacerdotes católicos. Fueron vencidos, en apariencia, pero demostraron una inusual fortaleza espiritual y moral. Para salvar sus vidas o asegurarse la supervivencia, no renunciaron a su fe ni a sus propias convicciones, sirviendo hasta el final a quienes tenían confiados como pastores en la Iglesia diocesana. Demostraron una fuerza nueva, grande, inexplicable desde la pura razón, que les otorgaba una grandeza espiritual que aún hoy nos sigue cautivando. Porque es la gracia la que proviene del cielo, la fuerza amorosa de Dios todopoderoso en el amor, que se muestra débil en la Cruz de su Hijo, pero triunfante en su Resurrección.
Nosotros les queremos exaltar, unidos al largo centenar de presbíteros mártires de nuestro Obispado durante aquella guerra incivil y fratricida, y a tantos religiosos y laicos que también dieron su vida, perdonando y amando. Les deberíamos valorar mucho más y no olvidarles nunca. Ya ahora –y mucho más en el futuro– serán considerados como la mejor cosecha de nuestra Iglesia diocesana en el siglo XX.
Estos testimonios de fe no borran los méritos que puedan tener otras personas que, fieles a sus convicciones, también sufrieron represiones y persecuciones por sus ideas. Debemos tenerles presentes en nuestra memoria. La beatificación de unos no va en contra de los otros, ni contra nadie, y menos aún contra quienes también perdieron la vida en aquellas trágicas circunstancias.
Su beatificación nos permite ofrecer la belleza magnífica de sus vidas a un mundo que necesita belleza y ejemplaridad humanas, rayos de bondad divina en medio del dolor de la cotidianidad sin esperanza que muchos tienen que soportar y de la oscura fealdad del nihilismo que hoy vemos tan ensalzado. Nuestros mártires libraron sus vida humanas muy bellas, muy buenas, muy santos y ofrecieron al mundo la belleza que se hace admirar, que atrae, que marca el camino hacia Dios. Ellos son puntos de luz, de la luz de Dios, que con su gracia les ha hecho brillar entre nosotros, y ahora nos marcan el buen camino de la realización humana plena. El mundo sólo puede ser salvado por el amor.
Los mártires han luchado contra el mal y aparentemente han perdido la vida. Hay una estrecha vinculación entre el martirio y la Pasión de Cristo. Y esto nos debe conducir a interrogarnos por nuestras propias responsabilidades frente al mal, los odios y la violencia, para convertirnos y pedir ayuda de Dios para andar por caminos de paz.
En el siglo de los derechos humanos y de la libertad, parece que se pretende silenciar o esconder el martirio y las persecuciones ejercidas por varios totalitarismos a los ojos de las nuevas generaciones, aunque así oculten también el dolor y el valor de los perseguidos y sacrificados. Como si lo que somos y tenemos no hubiera costado mucha sangre. Es cierto que dieron su testimonio en circunstancias adversas, discutidas y discutibles. Pero debemos reforzar nuestra convicción de que en las pruebas y en los momentos de debilidad, la Iglesia siempre sale fortalecida porque de nuevo ha aprendido a confiar sólo en Dios. La persecución obliga a ahondar en lo esencial y a no perderse en lo que es accesorio a la Iglesia y la fe. Vuelve a ser tiempo de siembra, tiempo de vivir indicando lo que es más esencial de la Iglesia, esto es, ser el sacramento universal de salvación para la humanidad, la portadora de la Buena Nueva que no le pertenece porque es el propio Cristo quien la supera infinitamente.
Seguramente, hoy los cristianos debemos vivir en la dureza de la intemperie de la cultura del materialismo, el vacío y el relativismo. Pero existen intersticios por donde anunciar la Buena Nueva, pues hay mucha bondad en el corazón del mundo que Dios no deja de verter porque nos ama. Y el anuncio de este amor de Dios tiene que ser convincente. Nos convencen los ejemplos «fuertes» de los hermanos «débiles». Sólo nos podremos oponer a las fuerzas de un nuevo paganismo, relativizadoras y banalizadoras si confiamos en la gracia de Dios y nos abandonamos a Él. El mundo sólo puede ser salvado por la inocencia. Son los que aman y los que aman martirialmente quienes unidos a Jesucristo, salvarán al mundo. Y es la Eucaristía el sacramento que nos orienta a vivir así, porque nos hace vivir de Cristo y en Cristo, el único Salvador del mundo. La Eucaristía que celebramos fue alimento para los mártires y el sentido más profundo de la vida de estos siete sacerdotes ejemplares de nuestra diócesis.
«La verdadera fuerza de convicción de la fe viene de nuevo hoy gracias a sus testimonios»62 decía el cardenal Ratzinger. Los sacerdotes mártires de La Pobla, Rvdo. Josep Tàpies y sus compañeros, son nuestros testigos fieles que creyeron y permanecieron receptivos a la acción de la gracia. Dios nos los da, beatificados por la santa Iglesia como intercesores en los combates. Pidámosles la fidelidad en la fe y en los compromisos de la vida, que es lo que dará credibilidad a nuestro testimonio en Jesucristo. Estimados beatos Josep Tàpies, Pasqual Araguàs, Silvestre Arnau, Josep Boher, Francesc Castells, Pere Martre y Josep-Joan Perot recordad a la Iglesia de Urgell que os engendró en la fe y os consagró con el don sacerdotal, y ¡orad siempre por nosotros!
Con mi bendición y afecto para todos en el Señor,
Joan-Enric Vives i Sicília, Obispo de Urgell y Copríncipe de Andorra
La Seu de Urgell, 4 de octubre de 2005
Fiesta de San Francisco de Asís
1 BENEDICTO XVI, Discurso en la Vigilia con los Jóvenes en Marienfeld, 20 de agosto de 2005.
2 «Un estado democrático laico es aquel que protege la práctica religiosa de sus ciudadanos, sin preferencias ni rechazos» ha dicho BENEDICTO XVI en su Discurso en la presentación de Cartas credenciales del embajador de México ante la Santa Sede de 23 de septiembre de 2005.
3 Conferencia Episcopal Española, LXXXIII Asamblea Plenaria, La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX, Madrid, 26 noviembre 1999, nº 14 c.
4 RICCARDI, Andrea, El siglo de los mártires, Barcelona 2001, sobre todo el cap. VII, El Estado contra la Iglesia: México y España, pp. 293-310.
5 Cf. PIÉ-NINOT, Salvador, El testimonio: signo eclesial de credibilidad, en La teología fundamental, Salamanca 2001, cap. IV, pp. 572-660.
6 Cf. Jn 14, 6.
7 BENEDICTO XVI, Discurso en la Conferencia de obispos alemanes en Colonia, agosto de 2005.
8 Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 27 y ss.
9 Cf. JUAN PABLO II, Bula Incarnationis Mysterium, 35; y Homilía de la jornada del perdón del Año Santo, 12 de marzo de 2000, nº 3.
10 SAN AGUSTÍN DE HIPONA, Confesiones, libro I, 1.
11 Cf. JUAN PABLO II, Exh. Apost. Ecclesia in Europa, de 2003, nº 13.
12 Hch 11, 34.
13 Sta. TERESA DE LISIEUX, Lettre 197 du 17 Septembre 1896 à Soeur Marie du Sacré-Coeur, en Oeuvres complètes, París 1996, pp. 552-553.
14 2Co 12, 10.
15 Flp 4, 13.
16 El mártir Emeterio en el siglo IV respondió al procónsul romano, en nombre de los crisitanos reunidos para celebrar la eucaristía el domingo y encarcelados por orden del emperador Diocleciano: «Sin el domingo no podemos vivir». Y éste ha sido el tema eucarístico glosado por el Papa Benedicto XVI en Bari, en mayo de 2005.
17 CASTELLS, Jesús, Martirologi de l’Església d’Urgell 1936-1939, La Seu d’Urgell, 1975, p. 14.
18 Cf. Martiri dels Mossens Martret, Arnau, Tàpies, Catells, Araguàs, Boher i Perot, en CASTELLS, Jesús, Martirologi de l’Església d’Urgell, pp. 163-168. También: TÀPIES, Antonio, El Rdo. José Tapies y sus nueve com pañeros de sacerdocio y de sacrificio, Barcelona, 1942; y RICART TORRENTS, José, Mártir sólo por sacerdote, Barcelona, 1963.
19 Sal 23, 4.
20 Cf. Flp 2, 5-11.
21 Ecclesia in Europa, 13.
22 Cf. Mc 8, 34; Mt 16, 24.
23 Lumen Gentium, 42.
24 Gaudium et spes, 21.
251 Co 13, 4.
26 Cf. Consejo Pontificio «Justicia y Paz», Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 2005, nn. 575-583.
27 Catecismo de la Iglesia Católica nº 2473.
28 TORRAS I BAGES, Josep, Obres completes, Barcelona, 1994, vol. V, 255.
29 Cf. JUAN PABLO II, Enc, Fides et ratio, nº 32.
30 1Cor 4, 2.
31 Cf. URIARTE, Juan M., Seguidores y testigos, Donostia-San Sebastián, 203, pp. 111ss.
32 CASTELLS, Jesús, Op. cit., p. 167.
33 Íb., p. 167.
34 Cf. TORRALBA, Francesc, art. Credibilitat, en Església d’Urgell nº 340 (julio-agosto) 32.
35 Lc 23, 34.
36 Mt 18, 22.
37 Mt 15, 32.
38 Cf. Rom 8, 14.
39 Mt 10, 19-20.
40 Rom 8, 38-39.
41 Cf. Carta pastoral de los Obispos de Catalunya, A l’albada del nou segle, noviembre 2002.
42 Discurso a los jóvenes españoles en Cuatro Vientos, Madrid, 3 de mayo de 2003.
43 Mt 5, 13.
44 1Pe 3, 15.
45 BENEDICTO XVI, Discurso al Presidente Carlo Azeglio Ciampi en el Quirinal, 24 de junio de 2005.
46 Cf. SEBASTIÁN AGUILAR, Fernando, Ponencia en el Congreso de Apostolado seglar, Madrid 2004.
47 Lumen Gentium, 42.
48 TORRAS I BAGES, Josep, Obres Completes, V, 495, 498.
49 Cf. TORRALBA, F., MARTÍNEZ, J., PERROTIN, C., Y VIVES, J.E., Repensar la dignidad humana, Cátedra de pensamiento cristiano de la diócesis de Urgell, Lleida, 2005.
50 JUAN PABLO II, Ecclesia in Europa, 13.
51 Rom 12, 21.
52 Cf. JUAN PABLO II, Enc. Sollicitudo rei socialis de 1987, nº 40.
53 Cf. JUAN PABLO II, Enc. Evangelium Vitae, de 1995.
54 JUAN PABLO II, Exh. Apos. Christifideles Laici, de 1989, nº 39.
55 Mt 5, 39.44.48.
56 Mt 5, 9.
57 JUAN PABLO II, Enc. Centesimus annus, de 1991, n. 36.
58 ROMERO, Óscar A., Su Pensamiento, vols. I-II, s.d.l. pp. 45-47, citado por RICCARDI, Andrea, Déu no té por. La força de l’Evangeli en un món que canvia, Montserrat, 2004, pág. 172.
59 JUAN PABLO II, Enc. Ecclesia de Eucharistia, de 2003, nº 60.
60 BENEDICTO XVI, Homilía en la apertura del Sínodo de la Eucaristía, 2 de octubre de 2005.
61 JUAN PABLO II, Carta Apost. Tertio Millennio Adveniente, de 1994, nº 43.
62 BENEDICTO XVI, Todo lo que el Cardenal Ratzinger dijo en España, Madrid, 2005, pág. 61.